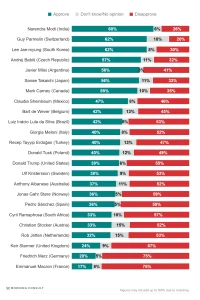No es casualidad que cuando una mujer muere dentro de una institución de seguridad, la primera explicación sea rápida y tranquilizadora. A veces demasiado.
Accidente. Suicidio. Cierre.
Lo verdaderamente incómodo es detenerse y preguntar qué tipo de reglas fabrican silencio, aislamiento y dependencia, justo en espacios donde el poder se ejerce en vertical y la denuncia cuesta.
Para ingresar a la Guardia Nacional, durante años se han difundido requisitos que no miden capacidad operativa sino vida privada: ser soltera, no vivir en concubinato, no tener hijos, y hacerlo además en una edad que coincide con la etapa reproductiva de las mujeres. El mensaje implícito es brutalmente claro: llega sin vínculos y quédate disponible. No se dice así, pero se gestiona así.
El problema no es sólo lo que piden. Es lo que producen.
El aislamiento no es neutro, es un factor de riesgo. Cuando se restringen los vínculos personales, se reduce la red de apoyo. Cuando la vivienda, los traslados, los horarios y las evaluaciones dependen de la cadena de mando, denunciar se vuelve un acto heroico. Y donde hay asimetría de poder, el acoso y el hostigamiento encuentran condiciones para crecer.
Acapulco obliga a mirar de frente.
El caso de Stephany Carmona Rojas fue presentado inicialmente como un accidente. Con el tiempo y la investigación, se acreditó como feminicidio. La primera versión no protegió la verdad, la retrasó.
El caso de Dalila Acosta, en cambio, ha sido señalado oficialmente como suicidio. Pero cuando una mujer muere dentro de instalaciones del Estado, esa explicación no puede ser el punto final, sino el inicio de una investigación exhaustiva.
No corresponde sentenciar sin pruebas.
Sí corresponde exigir que no se descarte nada: acoso sexual, hostigamiento laboral, presión institucional, violencia de género, inducción al suicidio, encubrimiento por reflejo o por miedo a dañar la imagen. Todas son hipótesis legítimas que deben investigarse con rigor. Cerrarlas rápido es una forma de volver a matar.
Hay una idea básica que conviene no perder de vista: las reglas producen comportamientos.
Cuando el ingreso penaliza la maternidad y la vida en pareja, no elimina esas realidades, las empuja a la clandestinidad. Aparecen relaciones ocultas, maternidades invisibles, permisos que no se piden, silencios que se pagan con salud mental. En mujeres, el costo es mayor porque el cuerpo “delata” y porque el cuidado sigue recayendo de forma desigual. La desigualdad no se proclama, se administra.
La edad reproductiva se convierte entonces en un “riesgo” que la institución intenta controlar. No por la tarea —que exige profesionalismo—, sino por la idea de que el embarazo, la crianza o el compromiso “estorban”. Eso no es disciplina, es discriminación estructural. Y además es ineficiente: se expulsa talento justo cuando hay mayor madurez, liderazgo y juicio.
Los estándares constitucionales e internacionales son claros: el empleo público no puede condicionarse a renunciar a la vida privada ni a la maternidad. La violencia contra las mujeres no se limita al golpe, incluye entornos que castigan la denuncia y premian el silencio. Cuando una institución diseña reglas que aíslan y luego falla en proteger, la vulnerabilidad no es accidental.
Lo mínimo exigible no es un comunicado. Es un cambio de arquitectura institucional: investigaciones independientes con perspectiva de género; canales de denuncia fuera de la cadena de mando y con protección real; aplicación verificable de los protocolos contra acoso y hostigamiento, y revisión de requisitos de ingreso que hoy funcionan como incubadoras de silencio.
La seguridad pública no se fortalece pidiendo mujeres “sin vida”. Se fortalece cuando entiende que quien cuida también necesita ser cuidada, con reglas que no fabriquen soledad y con instituciones que prefieran la verdad a la comodidad.
Justicia para Stephany.
Justicia para Dalila.
Y justicia, hoy, para las que podrían estar en riesgo mañana.